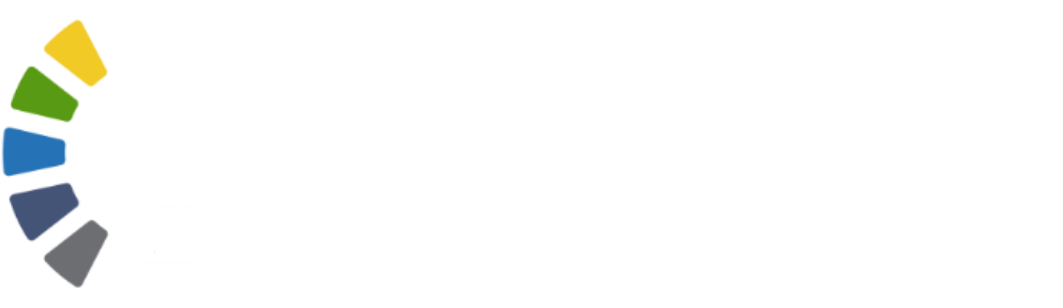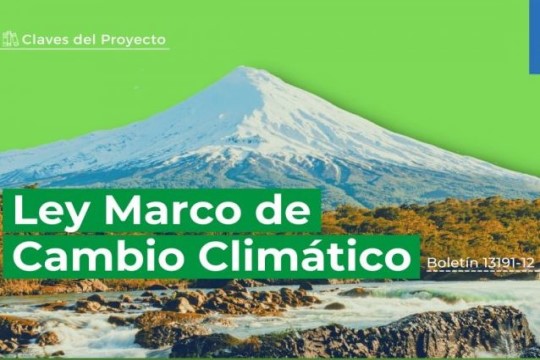Autores: Gustavo Orrego y Valentina Francke
Fecha: 14 de julio
Resumen
La transición energética ha elevado la demanda global por minerales críticos, como el cobre y el litio, esenciales para tecnologías limpias. Chile, como líder en su producción, enfrenta el desafío de responder a esta demanda sin profundizar los impactos sociales y ambientales ya presentes en su modelo extractivo. Este artículo examina el rol estratégico del país en los mercados globales, las proyecciones de participación, los impactos socioambientales de la minería y los compromisos climáticos asociados al sector. La transformación del modelo minero será clave para evitar reproducir nuevos impactos y conflictos socioambientales bajo la bandera de la descarbonización.
¿Por qué hablamos hoy de minerales críticos?
La transición energética global ha puesto en el centro del debate a los llamados “minerales críticos” o estratégicos. Estos corresponden a materias primas (minerales y metales) esenciales para el desarrollo de energía renovable y producción de tecnologías limpias, tales como paneles solares, baterías, turbinas eólicas y vehículos eléctricos. Su disponibilidad, accesibilidad y concentración geográfica los convierten en recursos geopolíticamente sensibles. Para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París (no sobrepasar los 2 °C) se debería cuadruplicar la demanda de minerales para tecnologías limpias hacia 2040, y para transitar hacia la carbono neutralidad al 2050 requeriría hasta seis veces más insumos.
Esta presión plantea un desafío: garantizar el suministro sin repetir esquemas extractivistas. En vez de simplemente reemplazar combustibles fósiles por más minería, la transición justa exige que esta demanda se maneje con criterios de sostenibilidad y equidad.
Gráfico 1: “Demanda total de minerales para tecnologías de energía limpia por escenario, 2020 en comparación con 2040”. Fuente: Elaboración propia en base a IEA.
¿Cuál es el rol de Chile?
Chile es uno de los principales actores mundiales en la extracción de minerales clave para la transición energética. El país es el mayor productor de cobre a nivel global y el segundo en litio. Para 2040. Entre 2023 y 2040, Chile podría aumentar su participación en la producción global de cobre del 24% al 27%, consolidando su liderazgo. Sin embargo, en el caso del litio, el panorama es inverso, puesto que se proyecta una caída desde el 24% en 2023 al 14% en 2040, reflejando una pérdida de espacio en la cadena de valor global. Se requiere diversificar la economía, aumentar el valor agregado, al mismo tiempo que se minimizan las externalidades sociales y ambientales.
Gráfico 2: “Participación de Chile en el mercado global de cobre y litio, periodo 2023-2040”. Fuente: Elaboración propia en base a datos de la IEA.
¿Cuál es el impacto social y ambiental de la minería en Chile?
La minería ha sido un componente clave del desarrollo económico del país. Aporta entre un 10 % y 14 % del PIB nacional en el periodo 2020–2024, y genera un impacto significativo en el mercado laboral. Aunque el empleo directo en la explotación de minas y canteras representa solo el 3 %, se estima que por cada puesto directo se generan 2,55 empleos indirectos, elevando su incidencia al 10 % del empleo total nacional. No obstante, persisten brechas sociales importantes. La participación laboral femenina en el sector sigue siendo baja en comparación con otros rubros, alcanzando solo un 15 %.
En términos ambientales, la minería enfrenta múltiples desafíos. Entre los principales se encuentran el uso intensivo de agua, la contaminación del suelo y aire, y la presencia de conflictos socioambientales, que representan el 26 % del total en el país. Frente al crecimiento de la demanda por minerales críticos, se vuelve urgente repensar la sustentabilidad del modelo minero.
Gráfico 3: “PIB de la Minería Nacional y del Cobre 2020-2024 (Precios corrientes” Fuente: Elaboración propia en base a Banco Central de Chile.
¿Qué metas climáticas posee Chile en minería?
La minería es responsable de cerca del 17 % de las emisiones directas de gases de efecto invernadero del país, equivalentes a 18,9 Mton de CO₂ equivalente.
Frente a esta realidad, la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) establece metas específicas para alcanzar una minería con una menor huella de carbono. Entre los principales objetivos se encuentra reducir en al menos un 50 % las emisiones de CO₂ equivalente al 2030 y avanzar hacia la carbono neutralidad al 2050. Para ello, se contemplan medidas como la incorporación de electromovilidad, eficiencia energética, economía circular, reducción en el uso de agua, protección de glaciares y la implementación de planes de monitoreo integral de relaves.
El cumplimiento de estas metas requerirá avances en materia de regulación, mayor transparencia en la gestión ambiental y una inversión coherente con los objetivos climáticos definidos por el país. La incorporación plena del sector minero en la agenda de descarbonización será clave para una transición efectiva hacia un desarrollo sostenible.
Gráfico 4: “Distribución sectorial de las emisiones de gases de efecto invernadero en Chile” Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de Minería.
¿Puede Chile liderar una transición socioecológica justa en minería?
Chile tiene el potencial técnico y estratégico para liderar una minería coherente con los desafíos de la crisis climática y ecológica.
Para ello es necesario transformar la forma en que se planifica, regula y redistribuye la actividad minera. Iniciativas como la Estrategia Nacional del Litio o el nuevo royalty van en esa dirección, pero aún son insuficientes.
Se requiere fortalecer la participación ciudadana en el diseño e implementación de la política minera, elevar sustantivamente los estándares ambientales y asegurar mecanismos de fiscalización eficaces.
Una transición socioecológica justa no puede construirse sin el protagonismo de las comunidades y territorios, sin justicia ambiental ni una distribución equitativa de los beneficios económicos. El país tiene la oportunidad de romper con el extractivismo tradicional y convertirse en un referente de un modelo minero que integra la sustentabilidad como base de su funcionamiento.